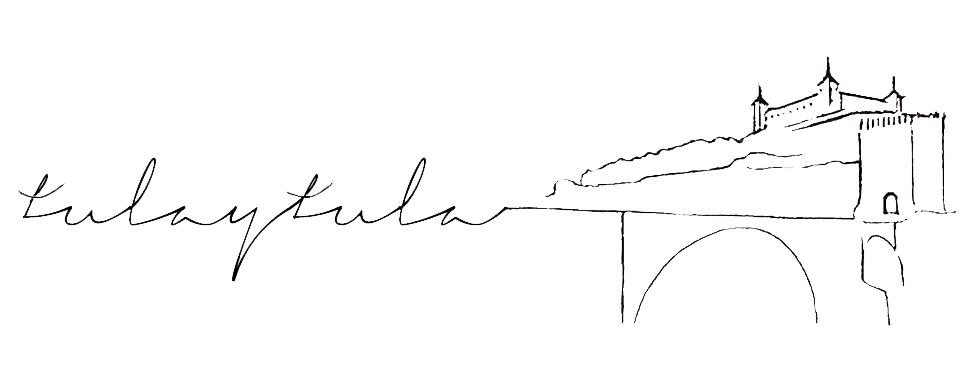Hay pocas leyendas que se cuenten tantas veces al día en Toledo. Hay pocas calles tan visitadas por turistas y tan poco paseadas por vecinos como los Cobertizos, especialmente los de Santo Domingo el Real y Comendadoras y el de Santa Clara. Por eso, supongo, también será una de las leyendas que más han circulado por internet en esta era en la que todo existe en función de si aparece o no en la primera o segunda página de Google. Así que sospecho que poca gente no conocerá ya está leyenda, pero no será por haberla escuchado en alguna de mis visitas guiadas, pues paso por los Cobertizos únicamente de día y como parte de alguna ruta histórica, donde la leyenda de Bécquer no tiene cabida.

Foto realizada por David Utrilla
Cualquier vecino que pase por debajo de las ventanas del coro de santo Domingo el Real comprobará a diario cómo algún guía cuenta la leyenda de las Tres Fechas de Bécquer, con más o menos gracia. Leyenda (cuento más bien, que leyendas no son, pues Bécquer la narra en primera persona) que en ningún momento se sitúan en esta plaza o convento, pero la tradición toledana siempre ha querido que fuese por esta plaza de Santo Domingo el Real por donde se perdía Bécquer. Y ese convento en el que el autor sevillano situó la acción final de su leyenda. Cobertizos, farolillos y «alcázares moriscos» son el atrezzo que Bécquer presenta en su narración, algo que sin duda existió -y aún, en parte, existe- en esta zona. Así que no hemos necesitado mucho más los toledanos durante el siglo XX para asumir y contar a quienes nos visitan que esta leyenda se entiende visitando esta zona y contemplando las ventanas del coro del convento de las Dominicas. La pena es que las ventanas lo fueron de la iglesia original y del coro actual, nunca de una estancia o cámara desde la que nadie pudiera asomarse, sencillamente, porque la distancia entre ellas y el suelo es de no menos de 5 metros y nunca en el siglo XIX formó este espacio parte de ningún palacio.
La leyenda de las Tres Fechas de Bécquer. Primera fecha.
«En una cartera de dibujo que conservo aún llena de ligeros apuntes, hechos durante algunas de mis excursiones semiartísticas a la ciudad de Toledo, hay escritas tres fechas». Así comienza esta «leyenda» que no lo es, escrita hace casi 200 años ya, protagonizada por el propio Gustavo Adolfo Bécquer. Paseando por «una calle estrecha, torcida y oscura, que guarda tan fielmente la huella de las cien generaciones que en ella han habitado», cuenta cómo se perdía por un Toledo decadente y ruinoso que le recordaba a los Capricci italianos, con un aire mucho más mediterráneo y oriental que la Roma contemporánea y calles cubiertas por pasadizos. Los conocidos cobertizos toledanos que tantas fotos protagonizan, con «su marco dorado y churrigueresco, su farolillo pendiente de un cordel».

Una maravillosa ensoñación que se acerca a la realidad urbana de este barrio, con hileras de casas oscuras, piedras toscas y desiguales, «sin más adornos que algunos blasones groseramente esculpidos sobre la portada» y columnas, insistía el autor, procedentes de un alcázar morisco. «El palacio de un magnate convertido en corral de vecindad; la casa de un alfaquí habitada por un canónigo; una sinagoga judía transformada en oratorio cristiano; un convento levantado sobre las ruinas de una mezquita árabe, de la que aún queda en pie la torre; mil extraños y pintorescos contrastes, mil y mil curiosas muestras de distintas razas, civilizaciones y épocas compendiadas, por decirlo así, en cien varas de terreno. He aquí todo lo que se encuentra en esta calle». La historia urbana de Toledo cabe en esta calle que imaginó Bécquer.
Durante aquel primer paseo Bécquer sentía que cruzaba por «una ciudad desierta, abandonada por sus habitantes desde una época remota», hasta que alzó la vista y vio una ventana que «de por sí era digna de llamar la atención por su carácter; pero lo que más poderosamente contribuyó a que me fijase en ella, fue al notar que cuando volví la cabeza para mirarla, las cortinillas se habían levantado un momento para volver a caer, ocultando a mis ojos la persona que sin duda me miraba en aquel instante». El autor, aunque «la verdad es que realmente detrás de ella no vi nada; pero con la imaginación me pareció descubrir un bulto, el bulto de una mujer, en efecto», se olvidó de esta calle y de este momento poco después, cuando sus vivencias por otras calles, plazas y monumentos suplantaron el recuerdo de aquella mano misteriosa.

Foto realizada por David Utrilla
Tiempo después, al cabo de algunos meses, Bécquer volvió a Toledo, donde -cuenta- «me dediqué a visitar de nuevo los sitios que más me llamaron la atención en mi primer viaje, y algunos otros que aún no conocía sino de nombre». Deambulando sin rumbo por la ciudad, volvió a caer en la misma plaza «desierta, olvidada al parecer aun de los mismos moradores de la población, y como escondida en uno de sus más apartados rincones», con montañas de basura y escombros entre los que sobresalían «medio enterrados unos, casi ocultos por las altas hierbas los otros», trozos de azulejos esmaltados de colores, restos de columnas de mármol y de jaspe o ladrillos y maderas de todo tipo. ensimismado por la decadencia romántica del lugar, no reparó de inmediato que se encontraba de nuevo frente a la ventana donde aquella mano le había cautivado meses atrás. Y así, mientras pintaba los arcos y formas islámicas y medievales que encontraba en aquel lugar, «figuraos un palacio árabe, con sus puertas en forma de herradura; sus muros engalanados con lilas hileras de arcos que se cruzan cien y cien veces entre sí y corren sobre una franja de azulejos brillantes», cayó en la cuenta de dónde estaba. De pronto, saltó sobre su asiento, «y pasándome la mano por los ojos para convencerme de que no seguía soñando, incorporándome como movido de un resorte nervioso, fijé la mirada en uno de los altos miradores del convento» que tenía enfrente. Y allí, nuevamente, pudo ver «una mano blanquísima, que saliendo por uno de los huecos de aquellos miradores de argamasa, semejantes a tableros de ajedrez, se había agitado varias veces» como saludándole con un signo mudo pero cariñoso.

Lejos de abandonar la plaza como hizo la primera vez, el soñador sevillano pasó la noche en vela acurrucado en la plaza, «clavado en aquel sitio y sin apartar un punto los ojos del mirador» por si volvía a recibir otra señal o gesto que él interpretaba que aquella misteriosa mujer le dirigía. Pero fue inútil, pues la mano misteriosa no volvió a aparecer y tuvo que abandonar la plaza y la ciudad de Toledo nuevamente, «dejando allí, como una carga inútil y ridícula, todas las ilusiones que en su seno se habían levantado en mi mente». Apuntó en su libreta la fecha en que había vuelto a ver la mano y abandonó la ciudad.
Más de un año tardó Bécquer en volver a Toledo. Un año en el que nunca dejó de pensar en aquella mano misteriosa que le espiaba desde la ventana del decadente palacio. Cuando cruzó las murallas se dedicó, nuevamente, a recorrer los barrios más apartados y desiertos, absorto en mil confusas imaginaciones, y contra mi costumbre, con la mirada vaga y perdida en el espacio, sin que lograse llamar mi atención ni un detalle caprichoso de arquitectura». El exotismo casi orientalista de la ciudad que tanto había llamado su atención en los anteriores paseos, desaparecía de la narración para dar paso a una sensación de pesadumbre, casi catastrofista, como anticipando un desenlace fatal. Entre nublados y bruma, el poeta se encontraba de nuevo frente a las puertas del «sombrío convento, en aquella ocasión más sombrío que nunca a mis ojos», sumido en una enorme amargura.
Cuando se disponía a salir huyendo, el tañer de campanas le sobresaltó, «un tañido tan agudo y continuado, que parecía como acometido de un vértigo». Algo pasaba en su interior y Bécquer decidió, por primera vez, acercarse a la puerta de la iglesia y preguntar a un mendigo que pedía limosna en los escalones:
«-¿Qué hay aquí?
-Una toma de hábito -me contestó el pobre, interrumpiendo la oración que murmuraba entre dientes, para continuarla después, aunque no sin haber besado antes la moneda de cobre que puse en su mano al dirigirle mi pregunta.
Jamás había presenciado esta ceremonia; nunca había visto tampoco el interior de la iglesia del convento. Ambas consideraciones me impulsaron a penetrar en su recinto…»
El final de la supuesta leyenda, que no es más que una cuento o creación ficticia y literaria del propio Bécquer, es más que previsible para quien conozca la producción literario de Bécquer. El poeta accedió a la iglesia y pudo reconocer rápidamente a la joven novicia que se disponía a convertirse en monja. Para toda la vida. «Los sacerdotes, cubiertos de sus capas pluviales bordadas de oro, precedidos de unos acólitos que conducían una cruz de plata y dos ciriales, y seguidos de otros que agitaban los incensarios perfumando el ambiente» oficiaron el final de la ceremonia y confirmaron el inicio de la nueva vida de aquella misteriosa mujer que varias veces espió a Bécquer desde la ventana de su palacio.
Bécquer estaba aterrado, y narraba que «creía presenciar una cosa sobrenatural, sentir como que me arrancaban algo preciso para mi vida, y que a mi alrededor se formaba el vacío; pensaba que acababa de perder algo, como un padre, una madre o una mujer querida, y sentía ese inmenso desconsuelo que deja la muerte por donde pasa, desconsuelo sin nombre, que no se puede pintar». Quiso llamarla, quiso gritar e impedir que la novicia accediese a la clausura, pero no pudo y la puerta se cerró para siempre. Enloquecido y horrorizado, Bécquer volvió los ojos buscando a los familiares de la joven, pero no encontró a nadie. Sólo cuando preguntó supo que estaba sola en el mundo, que era huérfana de padre y de madre y que sólo un religioso se hizo cargo de ella, ofreciendo la dote necesaria para poder ingresar a un convento. Bécquer nunca lo escribió, pero no hacía falta: si él se hubiese hecho cargo de ella, claro, la joven se hubiese casado con él y no con Dios…
La leyenda de las Tres fechas de Bécquer en 2019
Tenía pensado que este post fuese, sencillamente, un recuerdo visual de una ceremonia que ocurrió en ese mismo convento de Santo Domingo el Real hace poco más de una semana. Una ceremonia que llevaba sin suceder 18 años y que, de haberlo vivido Bécquer, quizá no lo reconocería. Quizá porque las fotos que os dejo por aquí reflejan un hecho real y no una ensoñación romántica de un escritor. La mano blanca de la joven que espiaba a Bécquer y terminaba ingresando a la clausura hoy sería algo imposible, pues hace muchas décadas que ninguna europea accede a un convento de clausura en Toledo. Hoy son mujeres procedentes sobre todo de Kenia y de India, algunas también de América, las que habitan estos enormes espacios arquitectónicos que cada vez amenazan con una mayor ruina. Unas vecinas invisibles que soportan la carga económica e histórica que supone vivir en un convento en estos tiempos.

Sor Lucía y la Madre Superiora del convento, Sor María José.
Hace una semana Sor Lucía, de Kenia, celebraba con las monjas dominicas de Santo Domingo el Real su profesión de votos solemnes, en un día de sol y sin brumas, de fiesta y de música, bailes y colores que nada se parecieron al momento que Bécquer describía (imaginaba) en su famosa leyenda. Os dejo por aquí las fotos de esa profesión en el mismo convento y en la misma orden religiosa en la que los toledanos hemos hecho nuestra una de las leyendas más conocidas del autor sevillano. Nada más alejado de la tétrica ficción de Bécquer que la humilde realidad de estas fotografías.




















[La mejor manera de que puedan llegarte las entradas que publico es suscribirte al blog. Hazlo aquí (si aún no lo has hecho), y así no te perderás ninguna. Y cuando la recibas y leas, anímate y participa con algún comentario]